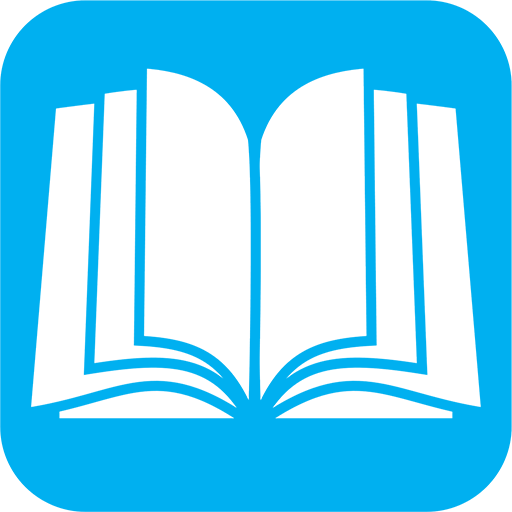ÉRASE UNA VEZ UNA MUJER QUE QUERÍA MATAR AL BEBÉ DE SU VECINA. LIUDMILA PETRUSHÉVSKAIA (PARTE II)

«Por más que uno trabaje y sea previsor, no hay forma de salvarse del destino que no aguarda a todos: lo único que nos puede salvar es la suerte»
Este post lo quiero, como dije en el anterior, dedicar enteramente al relato «Los nuevos Robinson» incluido en el libro «Érase una vez una mujer que quería matar al bebé de su vecina», de la escritora rusa Liudmila Petrushévskaia, porque de entre todos los que componen el libro es el que más me gustó y, también, es muy diferente del resto. Espero que cuando se decidan a abrir el libro, editado por Ediciones Atalanta, disfruten tanto de él como a mí me ocurrió.
Una familia se traslada a una aldea casi deshabitada, donde sólo viven tres ancianas, una enfermera «delincuente», una pensionista sin pensión que ha de labrar su tierra para no morir de hambre y otra vieja que ya no tiene ni para encender la estufa de su isba. En ese ambiente desolador transcurre la vida de la narradora, una muchacha de dieciocho que se enfrenta a una realidad sórdida, fría y dura. Petrushévskaia, sin embargo, como un hada encantada, dota al relato de una gran elegancia y belleza dentro de esa miseria. Y eso, a mi parecer, es lo que hace tremendamente único a este maravilloso cuento.
Comienza así:
«Papá y mamá estaban decididos a tomar la delantera y cuando empezó todo nos marchamos los tres, con un cargamento de comida, a una aldea perdida y olvidada, pasado el río Mora. Habíamos comprado una casa por poco dinero y allí estaba: íbamos todos los años a finales de junio, a coger fresas, pensando en mi salud, y luego volvíamos en agosto, cuando ya era tiempo de recoger manzanas, endrinas, grosellas negras en los huertos abandonados, y ya había frambuesas y setas en los bosques. La casa estaba prácticamente en ruinas cuando la compramos; nosotros íbamos y la utilizábamos, pero no hicimos ninguna reforma, hasta que un buen día mi padre se puso de acuerdo con un transportista, y en primavera, cuando los caminos ya estaban transitables, nos dirigimos a la aldea cargados hasta arriba de alimentos, como unos Robinson, con todo tipo de útiles de horticultura. Teníamos también una escopeta y un galgo llamado Bonito, capaz, eso pensábamos todos, de cazar liebres en otoño.»
En la aldea perdida, hostil, el padre de la narradora, un muchacha de 18 años, comienza a «desplegar su actividad frenética». Cava el huerto, siembran tres sacos de patatas entre los tres, el padre trae a casa todo lo que encuentra por las casas vecinas ya cerradas y abandonadas: clavos, tablas viejas, hojalata, cubos, cristales de ventanas, ruecas o relojes de pesas, pucheros viejos, portezuelas, tapas de estufas, hornillos…
Los únicos habitantes de la aldea son tres ancianas: Anisia, «que estaba hecha una salvaje», según la describe la chica. Anisia sabe criar cabritillos y ya que no tiene pensión corta leña y trabaja su huerto para sobrevivir y hacer frente a un futuro desolador.»Intentaba así salvarse de morir de hambre, ése era el final que le esperaba si se quedaba de brazos cruzados, como Márfukta, que tenía ochenta y cinco años y ya no encendía la estufa de su isba, y las pocas patatas que, mal que bien, había conseguido reunir, se le habían congelado durante el invierno y ahora formaban una masa podrida y húmeda. De todos modos, a lo largo del invierno se las había arreglado para comer un poco y no quería separarse de aquellas patatas podridas , que era lo único que tenía.» Tania «la pelirroja, que era la única que tenía familia. Era enfermera y tenía hijos y nietos. Sus hijos le traían de la ciudad latas de conserva, queso, mantequilla y dulces, y ellos se llevaban «pepino en salmuera, repollos y patatas.» Pero Tania es descrita como una delincuente.
La supervivencia depende del trueque, se cambian leche y cabritos por latas de conserva y pastillas de jabón o sal. En verano, cuando las reservan se acaban, lo único que tienen son las ensaladas de diente de león y las sopas de ortigas.
«…luego afrontamos la dura rutina estival: la siega, la escarda del huerto, la apocadura de patatas, y todo esto al ritmo de Anisia… habíamos acordado con ella que nos quedaríamos la mitad de las cagarrutas de las cabras, y de ese modo, mejor o peor, pudimos abonar el terreno, pero nuestra cosecha fue pobre y escasa.»
Este paraje desangelado, triste, en mi opinión guarda una gran belleza, por lo salvaje de la vida que allí se vive. La escritora lo narra con una delicadeza y elegancia inusuales. Es un cuento que llega como pocos. El argumento es simple pero aterrador.
El padre cojo, y ellas convertidas en rudas campesinas, «con gruesos dedos, uñas bastas y gruesas, comidas por la tierra y, lo más llamativo de todo, unas callosidades en la base de las uñas, como una especie de abultamiento o excrecencias.»
Y por si la vida en sí no fuera suficiente dura ya, el destino aún les tenía otra sorpresa preparada. La pastora Verka se suicida dejando un hija pequeña que tampoco tenía padre. La abuela a cargo de la criatura bebía, así es que «al día siguiente mamá apareció con un viejo cochecito infantil donde traía a la niña, la cual, a sus tres años, ya estaba medio grillada. Mamá siempre tenía que quedar por encima de todo el mundo, y mi padre se enfadó mucho, porque la niña se hacía pis en la cama, no decía nada, se comía los mocos, no entendía una palabra y de noche se pasaba las horas llorando. Muy pronto aquellas lloreras nocturnas nos hicieron la vida imposible y mi padre se fue a vivir al bosque. No había nada que hacer, no nos quedaba más remedio que devolverle la niña a su descarriada abuela, Faína, pero en esas se presentó y, tambaleándose, empezó a pedir dinero por la niña y por el cochecito. Por toda respuesta mi madre le llevó a la pequeña Lena, lavada, peinada, descalza pero con un vestidito. De repente, Lena se arrojó al suelo, sin soltar un solo grito, como un adulto, se aovilló y se aferró a los pies de mi madre. La abuela se echó a llorar y se marchó sin la niña y sin el cochecito; parecía estar ya en las últimas.»
Después un bebé abandonado, al que llaman Encontrado, formará parte de la familia y también Anisia. Una metáfora de la vida, que nos viene a decir que las personas, unidas, afrontan los problemas mejor, aunque estas mismas personas sean el problema al principio. Los seres humanos nos necesitamos unos a otros para que en el paraje frío de la vida, podamos encender la chimenea de nuestra Isba con el calor de estar los unos con los otros.
«Anisia siguió siendo útil durante una buena temporada, pastoreaba las cabras, cuidaba de Encontrado y de Lena. Así hasta que llegaron las primeras heladas. A partir de entonces, se quedaba todo el rato pegada a la estufa, con los niños, y sólo se movía de ahí cuando no tenía más remedio que salir al exterior. El invierno había cubierto de nieve todos los caminos que llevaban hasta allí, teníamos setas, bayas secas y en confitura, patatas del huerto de mi padres, un desván completo de heno, manzanas en conserva (las manzanas procedían de huertos abandonados), y hasta un barrilete de pepinos y tomates en salmuera. En una pequeña parcela, bajo la nieve, crecía nuestro trigo invernal. Teníamos un niño y una niña para preservación del género humano; un gato que ocasionalmente traía ratones del boque; un perro, Bonito, que se negaba a comerse esos ratones, pero con el que mi padre contaba para salir pronto a cazar liebres. (…) También teníamos una abuela: un pozo de ciencia y sabiduría tradicional. En torno a nosotros sólo había extensiones heladas.»
Quiero agradecerles un año más su presencia en el blog, todas sus aportaciones y sus comentarios. Desearles a todos unas felices fiestas y un próspero año 2019.
Muchas gracias de todo corazón por seguir ahí. Un abrazo con todo mi cariño.